Soñé que recorría kilómetros y kilómetros; hasta al pueblo de mi infancia pude volver y, al cabo de cruzar por la orilla sus aceras como un equilibrista o como si el resto estuviera electrificado, comenzaron a alcanzarme las aguas: lo rebasaban inundaciones. Había que cuidarse de no pisar, en vez de minas, aspas, esclusas. Cuando me asía solo al nudo de las anclas, una camioneta blanca de guerra vino por mí; era un fantasma blindado en camuflaje. Me salvó del remolino y me dejó en el muelle de maderos falsos. Los libré con una delicadeza entre el peligro y la danza y seguí andando; cuesta arriba anocheció una y otra vez, cuesta arriba una y otra vez y no podía encontrar qué me lleva tan lejos. Cuando desperté debí estar más delgado: mi alma ya no pesa casi nada.
Categoría: jet lag
Batiscafo
Cuán lejos cavan en ti ciertas canciones.
Estribillos cuya obsdiana el ácido cinceló, garfios que si volverán volverán en un petróleo venenoso sanguaceados. Voces con virtud de sonares que hace leguas dejé de oír. Ante el triángulo que abre esta linterna bocabajo: suspensas lágrimas de plancton. Mi silencio donde ya no se propaga música es el de aquel batiscafo que guarda luto solo ante los huesos mondos del Leviatán.
Superficial
El amor por lo aparente alcanza su punto dramático en lo que rinde al oído. Cuánta fauna de abismo murmulla de fluorescencia mi flirteo superficial. No podemos tocar la voz de Teresa Salgueiro pero ella entra en nosotros, nos convierte en algo que no seremos hasta entonces, pasa. Sigue la curva pronunciada que dicta la forma del mundo; es, con ella y cada vez, materia: ocupa lugar en el espacio-tiempo y su registro altera las agujas que cuentan la existencia en decibeles. Nomás. La sede donde escuchaba y me hacía sonar cae leguas más lejos de las que solía medir un patrón perdido; el caso de la Atlántida. Sin plano ni escala de donde hacer surgir su flora vectorial, qué fantasma enloquece las brújulas.
Ruta de la ola
Soñé con una carretera larga y un valle siguiendo la línea que divide sus sentidos —pienso:
esa línea es la de una llamada, y el tono que cayó al otro lado de colgarla seguirá después nuestro.
El valle estaba ceñido por un verde fresquísimo, cada vez recién acababo de llover, y la luz ceñía entre el follaje tramas casi vivas. El camino sostenía una curva por cientos de kilómetros y allá donde alcanzaba la vista, cada vez menos, se hinchaba una sola nube o niebla cuyo tumbo insuflaba espuma de la ola más grande. Venía hacía mí, venía hacia ti; lo hacía por nosotros.
Aun así hubo un ángulo con sol de pacífico trazo entre cierto tramo de la curva, y algo duró. Mientras, vi mujeres indígenas con la piel ruborecida por su oro; lucían gotitas de algodón en la sonrisa, esquirlas de rocío. Es que ellas viajaban en globos. Globos de colores como los hemos soñado siempre, como los pintan los niños cuando se les pide pintar un globo, globos como anuncian los espectaculares para los turistas. Qué buena idea tuvieron, pensé; iban de un grado a otro sin ruido, su silencio era dinámico. Admiré cuán lejos quedaba de su rastro el miedo a las alturas, mucho, y luego me extrañó no haberme percatado del ensayo: cuándo aprendieron a maniobrar los vehículos inmunes al relieve. Reparaba en eso yo: yo que sentía cada pixel del camino en la llanta de mi bicicleta, mi extremidad, mi prótesis. Con la fidelidad de quien larga un pétalo en cada punta de sus huellas digitales al decir hola, decir adiós.
No sé si las perdí de vista arriba o abajo, cuando mi bicicleta comenzó a acelerarse más allá del ojo humano. Lo último susceptible a descripción fue la espuma de la niebla a quemarropa y entré en ella solo para ganar más velocidad; perdí cualquier punto donde focalizar mi referencia. El vértigo dejó de ser local y ya no tenía estado ni yo. ¿Oí argollas grandes de acero, las oí zoombar en los cables tensores de un puente? Algo ataban a algo o lo separaban justo por ser su medio: tal hacen los rayos entre el rin de mi bici y su eje. Ese brillo raudo por el rayo cuando refracta la luz de algún tráiler, era mi nombre y ni lo podía sentir. Los cables que me conectaran a él: cabellera que el mar cortó al filo de la playa. El súbito remanso de viento que el tráiler deja tras de sí era capaz de sustraer la niebla y exponer lo que guardaba —fractura de exposición— para seguir la ruta de ola.
Las aborígenes habían cruzado los grados y el valle: qué serenas miraban al cabo de la escala rota lo que ya se había convertido en un atlas de Utopía. Era la estación en que los globos se desinflaman y sus colores al ralentí duran lo mismo que una rosa en tus manos.
NYX
Una mujer que debió importarme tanto apareció encarnada de azafata —lo soñé. Vino donde yo departía con otras dos a las que jamás he visto ni volveré a ver: las llamaremos X y Y. Mi azafata responderá al nombre de N; tenía ese rubor caro que la emoción inflama y la sonrisa que dobla el sol al final del océano. Quería hablar conmigo pero, con cierto desplante que no alcancé a oír, Y se lo impidió. N se mantuvo al margen cuando X no decía sedosamente nada y eso blindaba una perfección que sólo pudo astillar el último rayo antes de sumergirse. Supe que X y Y eran cada lente en mis gafas de luto y —plop— me sentí brillar tras su sombra, frío y rodé cuesta abajo. Transminé la armazón.
—Pero, ¿a quién es que lloramos? —pregunté, alzando las gafas entre mi cabello; encanecía.
—Asómate a la escotilla —dijo N.
Lírica
Soñé con una guitarra negra cuyo oscuro se extrae sangrando todavía de las minas de Nix; tenía unas molduras lívidas de plata que se consigue solo al moler hueso de estrella —ahí la fórmula del nácar— y sus cuerdas son las lágrimas que suelta de mirar y mirar su siamés solitud, Fobos y Deimos, esa mujer.
Con ella pulsaba las delicadas notas que registra el pabellón una vez exfoliado del oído, floritura de virgen, menos seis bajo cero (una por Cloto y una por Láquesis y una por Átropos y ni una por Átropos ni una por Láquesis ni una por Cloto), para deleite de Giampiero Bucci —maestro de la ******— y reverencia ceremonial con honrosa vigilia suya y de los muy finos, más filosos muertos: a su consagración.
—No la hagas llorar. Hélices.
Soñé con una gata antigua y rojiza, con los pelos largos como lumbre seca y las garras muy agudas. Maullaba como niños a la punta de las llamas muy agudas, y supe que la contraje cuando a mi contra cruzó un viejo de sombrero; él me dijo:
—No la hagas llorar.
Maniobraba una anguila de ojos tristes color humo y aún boqueaba: con ella iba a vender descargas, y se siguió de largo. La gata me clavó sus uñas en el muslo y sus colmillos cerca de los testículos.
Poco tiempo atrás seguía yo por el desierto en la periferia de un pueblo menor y corrompido. En el puente del ferrocarril quedaba el cascarón de algunos vagones que venían del futuro, al costado de los rieles, y por los rieles canturreaba una mujer enjuta, con un sentimiento sin esperanza:
—Están oliendo el olvido.
Antes había perdido a mi hermano camino de la plaza, donde iba a comer con los últimos pesos. Veníamos en un camión dotado de una maquinaria robustísima que le conseguía subir sin ruido pendientes pronunciadas y lomas con emergencias de sillar —pensé ahí— “como maxilares”. Sorteaba vados por orillas bien finas y baches sin fondo al ojo humano que iban a dar con el señor de las lágrimas. Yo debí salir disparado por el respiradero; espero que mi hermano haya encontrado destino y apaciguado el hambre.
Escogí esa ruta en una terminal de noche donde hacían filas y filas patrullas de torretas encendidas trazando hélices con una incandescencia de lingote. Entre las filas corrían rachas de una polvareda que ahora se me antoja nubarrones de topacio molido.
Entre el curso de dos ráfagas —en vez de cortinas— la víspera, Ka y yo sobábamos las nalgas suculentas de A (la mejor amiga de Ka); las sobábamos y sobábamos como se talla al ídolo. Sé que metí mis dedos bajo las costuras embrevecidas de una lencería cuyo raudo azul… Y recuerdo a Ka hacer ondular en su zurda, un abanico de la Asia, la falda de A.
Ella dibujaba un adiós con los flecos, ya lo sé; las agujas de la gata se involucran en mis tejidos, yo sangro su nácar, el brillo timbra con insidia por dentro de mi hueso y
—Hay algo sagrado ahí—
era mortalmente herido.
Roboghost
Soñé que hallaba casi un juguete de la infancia: un Transformer, pero estaba hecho todo de hueso y de plata. Como no hallaba la cabeza del monstruo —con ese sustantivo pensé la figura mientras lo convertía de jet a antropoide— le puse en su lugar, como máscara, la corona de un dios.
Quisiera ser yo.
(Deslazo)
Cuando extraño visitar a un familiar que jamás ha existido, comprendo —y perdono— la perplejidad de Adán ante la distancia del árbol».
—La flor de las ventanas
(…) Lo sé, y sé que es cierto, aunque por ahora no tengo la elocuencia necesaria para describirlo. Hablaré de ello más tarde. No hay ninguna prisa. Me basta saber que es verdad y ese procedimiento o actitud me ha sido efectivo. Agradezco haber comprendido temprano que lo que yo hubo de ser con una vehemencia ahíta en cierto momento, desaparecería. También ha sido bueno identificar algunos momentos y estados míos a los que califiqué como puros. Momentos, situaciones, estados en los que yo estaba bien completamente y no necesitaba de nada, y hacía las cosas por voluntad. La primera vez que abandoné ese estado, tuve la suerte de recordar lo que quería cuando yo estaba allá: donde no estuve después. Porque donde estuve después ya no sabía qué quería, pero anticipaba de todas formas que habría de querer algo, lo que fuese. Qué bueno que recordé entonces lo que quería cuando yo estaba bien e hice por ello aunque ya no supiera para qué. Ésta ha sido una forma de salvar aquello que yo más amaba cuando amaba porque sí, por el puro hecho, por amar y ya.
Ya.
Eso me coloca en una tarea de demiurgo (la palabra suena grandilocuente pero su acción, contenerla en sí, es bastante habitual y nada de qué jactarse); esa tarea es la reivindicación de ciertas banalidades y de una activa futilidad. Lo mismo de supeditar la inteligencia al servicio de la humildad y de la misericordia. Yazgo es mi verbo y estoy abatido en una llanura extensa por el júbilo de la insolación. La insolación es un animal apacible cuyo pelambre caliente sirve para abrir los ojos y por el que siento una empatía tan cristiana. Pero tú, que no conoces, que no has visto de veras a la insolación, no podrías verme si lo que yo soy tomara cuerpo, el que le corresponde. Es agradable, sin embargo, acercarme a ti con estas cosas orales. Tienes estos accesos en los oídos: hay algunos rescoldos de mí que pueden quedar ahí y crecer adentro tuyo como la flor de las ventanas –así quiero durar en ti. Yo quiero lograrme en tu alma, ser algo de tu alma.
Los efectos adquieren realidad apenas son emitidos por nosotros y, a veces, son más reales que nosotros cuando hacemos las veces de fuente emisora, de surtidor cuyas gotas imprimen algunos destellos capaces de durar en las moléculas del ojo. Ejercen, pues, una determinación mayor en lo que sucede. Mira el golpe de pájaros trazando una carrera profusa de azar y de sombras en mi expectación: la han entretenido tanto, son parte de muchas cosas en mí. La mayor parte de mi identidad reside en unas cuantas líneas fijas, y en ello no hay nada que lamentar. Seis o siete gestos que me expresan yacen o no en la memoria de quien los suscitó, o ante algunos sucesos que pasaron también como se va el verano o cualquier otra cosa que se va. Efectos, reacciones, impresiones, chispas. Pocas cosas más higiénicas que la ceniza.
Si escribo en mi primera persona, si soy yo aquí es porque es atractivo ser otro en el texto y cambiar las paredes de esta casa por las de tu inteligencia. Esta diversión del niño en el que me he convertido de grande. También moverse en medio de estas leyes semiológicas es otra diversión. Otra –esta relatividad ha sido asimilada por el clisé como una tristeza, pero, ¿por qué? Es otra, una más es, y eso me viene tan digno, tan suficiente.
Esta idea de lo único, que abrazamos tanto, ¿ha sido un error? –Ay, poco me importa. Lo relevante es que ya no creo en ella ni me apetece hacerlo y comprendo pacíficamente que lo haya necesitado tanto, tanto alguna vez.
—2008, abril 15. Fragmento de El complejo de autosuficiencia.
Oscurecía, HK
Zizek tiene razón: el cine es un arte [perverso] que te otorga coordenadas
por las cuales sentir lo que de otra manera
sería irrepresentable al espíritu.
Hoy visité un lugar que oscurecía
de una suerte obscena al ojo humano y de pronto
solo cabía aullar como lo hacía
Harvey Keitel en The Bad Lieutenant.
Una vez que debió
Salí al sol; el viento tenía la velocidad y la temperatura de una vez que debió importarme tanto.
—Me sentí emerger de la sombra con la misma naturaleza que alguna sustancia abandona los ojos. Frágil y simple, estoy brillando.
Una dinámica que rev/bela
Desde hace tiempo circula en Facebook una dinámica de esas que parecen un juego pero que, tomadas con seriedad, van a resultar o delatadoras o confirmantes —aunque el no tomarlas con seriedad también nos exponga con suficiente rapidez. Fui convocado a participar por mi amigo Hugo Valdés y, a mi turno, convoqué a otros: Gabriela Cantú Westendarp, Ramón López Castro y Daniel de la Fuente, entre ellos. La regla consistía en publicar, durante siete días, las portadas de siete libros que nos hayan sido fundamentales. Yo me tomé algunas libertades y sobrepasé por poco el número; bien podría haberme ido más lejos una vez roto el acuerdo, pero preferí suscribirme hasta donde exactamente me llevó un aliento básico. Me permití agregar algún comentario que, en el plazo de siete días, fue cada vez más personal. Estos fueron mis días y mis libros.
***
º
Día 1

Comienzo por este libro de Ramón Xirau, que conocí cuando tenía 13 años y que determinó fundamentalmente a la persona que vine a ser. No sólo descubrí cuántas dimensiones más, y hacia cuántos lados que jamás sospechaba, podía tener y extenderse un poema… Además, hallé una nómina de estrellas entre la bibliografía y las notas al pie que conseguí leer en su mayor parte antes de cumplir los 16. Considerándolo en retrospectiva, siento que surgí de estas páginas como de un segundo nacimiento —y el primero verdaderamente mío: un evento que yo podría firmar.
º
Día 2
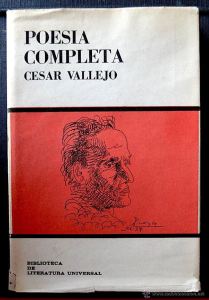

Me doy la licencia de colocar más de uno y nombrar, en su ausencia, otro más cuyo nombre no recuerdo pero lo leía en la biblioteca de Cadereyta: era una edición de poetas franceses (Rimbaud, Valéry, Mallarmé) traducidos por cubanos: Lezama Lima y Vitier, de los que recuerdo. Entre los 13 y los 15 años debí releer muchas veces Trilce, Altazor, Un golpe de dados, El cementario marino, Una temporada en el infierno y las Iluminaciones —me gusta que eso haya sucedido.
º
Día 3


Vuelvo a romper las reglas y meto dos portadas. Conocí a Cioran por su Breviario de podredumbre cuando yo tenía 17 años, y esa melancolía de una morbidez brillante me atrajo con vértigo. Pero fue hasta el segundo libro suyo que conocí, La tentación de existir, donde encontré los ensayos “Pensar contra sí mismo” y “Carta sobre algunas aporías” que contraje un silencio [junto a estos dos libros, hay otro más — que publicaré mañana— que identifico como «responsable» de esa fase] y un pesar, casi una culpa, por aspirar a ser poeta que —quiero creer— a la postre otorgó un carácter a mi aliento. Ojalá.
º
Día 4
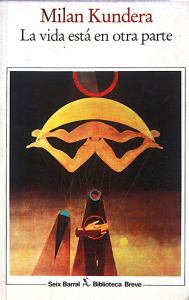
Cuando cerré la última página de La vida está en otra parte tenía 18 años y algo se quebró en mí: la idea cándida y triste de que ser poeta sólo podía ser algo sublime. Sumadas a las lecturas de Cioran que referí ayer, las cuitas del joven Jaromil y su patética pero al fin trágica existencia acabaron por inscribirme en mi personal escuela de la sospecha —y reconozco que tardé muchos años en poder vivir casi plenamente con esa duda que hoy agradezco también como mi patrimonio.
º
Día 5

Identifico hasta hoy tres deslumbramientos como lector de poesía. El primero tiene que ver con los poetas que leí en la pubertad y que literalmente me enseñaron otro mundo más allá de éste y aun que había maneras de decirlo; hablo de mi primera mutación con Vallejo, Huidobro, Mallarmé y Valèry —por mencionar a los primeros y consignados en el día 2 de esta dinámica. El deslumbramiento que refrendaría esa zarza con una estrella abisal será Leopoldo María Panero bajo el primer libro suyo que conocí allá por 2003: Águila contra el hombre / Poemas para un suicidamiento.
º
Nada hay ya turbio
nada hay ya
parecido a la vida
ni un muslo de mujer, ya ni una duda
nada hay ya
sino el poema como un pus, como una ortiga
cercenando mi mano.
º
Con él comprendí “el doble oscuro del poema”, que la poesía se contrae y que la destrucción puede ser nuestra Beatriz. Además, por un buen tiempo, no pude deshacerme de ese ritmo seco como una costra. “Tú que perdías trozos de carne / y besabas la ruina” —dice, y al leerlo yo oía la lepra.
º
Oh, desespero
del poema
canto
ºººººººa una mujer corrompida
que se inclina
a los pies del poema
oh tú, Yemaha, rosa pálida, esposa del desamparo
mujer a un muerto atada, canción para nadie
sangre para estar tan sólo
a los pies del poema.
º
º
Día 6

No creo recuperar jamás (aunque sería un milagro que sí) el estado en el que debí hallarme mientras leí por primera vez las páginas de La pasión según GH de Clarice Lispector, allá por el colmo de 2006. Venía yo de una depresión larguísima donde abandonaba (ni sabía que quizá para el resto de mi vida) un modo de ser y un aliento que ya me era imposible sostener —pero aún “seguía sonando a vidrio” suyo. Con esa propiedad de claridad molida y por el filo de su nitidez creo haber leído en alta fidelidad el espíritu que Clarice exorcizó en esta novela. Años más tarde quise volver a sentirlo y —vaya inocencia derrotada de antemano— me dispuse a recuperar la impresión como si fuera posible nomás con reabrir el libro. Fue un episodio triste de mi carrera como lector pero sutilmente brutal en la de ser humano. Creo que ahí tuve claro que no se puede volver a ser el mismo —aunque tal vez eso hubiera sido preferible. Al cabo, amo su acontecimiento porque fue verdad.
º
Día 7

Nunca he contado esto oficialmente pero lo haré de una vez. Alguna circunstancia vital me llevó a pasar el otoño de 2004 entre Montpellier y Madrid. Otros azares adentro de que aquella sola vez muy grande me llevaron pasar parte de la temporada en Madrid en casa del poeta Tomás Segovia, a cuya bella hospitalidad debemos —no recurro al plural en vano— esta revelación. Una de esas tardes Tomás volvió con el libro de un autor que yo y gran parte de Latinoamérica desconocíamos hasta entonces. Tomás me recomendó que lo leyera; recién había acudido a una presentación suya donde lo había visto: “En persona él parece un banquero, pero es un gran poeta”, dijo. Cuando Tomás salió empecé a hojear el libro y no miento si cerré varias veces sus páginas enceguecido por venenos líricos como éste:
º
Yo no tengo esperanza sino una pasión cuyo nombre
tú no vas a decirme.
Yo no tengo esperanza sino una pasión cuyo nombre
no va a tocar tus labios.
He cruzado mi infancia y países de morfina y largos
bosques en los que descansé y grandes alas pasaron
sobre mis ojos.
En los lugares a los que yo acudo al atardecer hay
frutos muy espesos de los que hago recolección y
mis dedos son abrasados por las luciérnagas
pero yo hago recolección y me demoro en acudir a
otros lugares, a las alcobas donde mi madre envejece
más allá de la vejez.
Y las palabras, fiebre bajo las tégulas, grumos retrocediendo, hieles que enloquecían bajo el disfraz
del sueño,
¿qué son, qué hacen en mí cuando se ha extinguido
la verdad?
De la verdad no ha quedado más que una fetidez de
notarios,
una liendre lasciva, lágrimas, orinales
y la liturgia de la traición.
º
Creo que a Gamoneda corresponde la tercera deslumbración que sé —ojalá que no haya sido la última. Tenía yo una sensibilidad para la que todavía no rinden los megapixeles y a la que quizá, como para madurar, ya ha amansado la inteligencia o el instinto de preservación que a través de esta dinámica se ha revelado como el ciervo al que apunta mi escopeta. Al caso, volví de Europa. Una vez en Monterrey, y en el invierno, visité a una de nuestras poetas más grandes [omito su nombre para no comprometerla, aunque es obvio] y ella me preguntó si había encontrado o leído algo nuevo que valiera la pena. Le respondí que tenía que leer a un poeta llamado Antonio Gamoneda. Apúntame los títulos, dijo. Descripción de la mentira, Arden las pérdidas, Sublevación inmóvil, Libro del frío, Lápidas.
Al año siguiente, 2005, Sergio Pitol fue condecorado con el Premio Cervantes. Y él mismo habría de ser jurado en la siguiente emisión. En algún momento, entre finales de ese año y el principio de 2006, Pitol llamó a nuestra poeta y le pidió a ella que le recomendara autores porque, a ese momento, quien hasta la fecha es el último de los narradores que México ha legado al canon universal… no hallaba a quién premiar; nada le llenaba el ojo al excelentísimo lector. Nuestra poeta no dudó en recomendarle al autor de Esta luz. Tomás me lo recomendó a mí, yo a nuestra poeta, nuestra poeta a Pitol y Pitol debió recomendárselo al resto del jurado.
En abril de 2006 Antonio Gamoneda obtuvo el Premio Cervantes y la fama que nos hizo conocerlo en Latinoamérica. Hacia el final de aquel año, un noviembre en el que yo entraba en el frío, Gamoneda sería consagrado con el Premio Reina Sofía.
Así fue como el azar convirtió algo de mí en una parte mínima del viento que distribuyó por la patria de mi idioma una música que amo. De algo sirvió aquella circunstancia vital que me llevó a pasar el otoño de 2004 entre Montpellier y Madrid.
Semana Santa de 2001: Poema que se cuenta empezando con las lunas
Un poema que escribí al cabo de la Semana Santa de 2001, hace 17 años… a mis 17. Con todos sus excesos y errores.

Axiología y poesía pagana
Los valores negativos son a veces la resulta, en síntesis, de su potencia fallida y su abolición como forma desgraciada en materia. El tránsito del proyecto a la consumación está amenazado por accidentes no necesariamente propios de su orden y, por lo mismo, inestipulados por una ley que ni les compete ni los contempla. En esa dinámica, aquéllos no pueden ser puramente ausencia de valor, puesto que la misma omisión los exentaría de una jurisdicción así. Una forma fallida es todavía su fracaso como tal: sombra de la que llegó a ser emisión sujeta (tensión como posibilidad) pero de la que cayó para conservar el estrago del desprendimiento: materia sola, carcasa.
Encanto
Esta foto del Cine Encanto… parece la promesa (la premura) de su propio fantasma. Me imagino a los actores al interior de cada fotograma desviviéndose por interpretar emociones para un espectador ya muerto.

—Quizá realmente siempre es así, oh, Sonny Crawford.
El acto cruel de la lectura
Leopoldo María Panero en el ‘prólogo’ de Teoría del miedo (2000):
Escucho con mis ojos a los muertos, decía Quevedo, refiriéndose al acto cruel de la lectura. Ahora bien, puesto que todo lenguaje es un sistema de citas, como decía Borges, todo poema es un poema sobre un muerto.»
—Fin de cita.
[Del complejo de autosuficiencia]
2008 —después de aquel sueño. De El complejo de autosuficiencia:
He estado padeciendo una nueva sensación en los últimos días. En los últimos años me he dedicado a crecer excavado en mí mismo y ahora parezco transgredirme la piel como quien ha salido enfermo de un sueño. Yo estuve ahí, yo viví eso. Lo llamo nueva sensación porque no sé cuánto dure o si, finalmente, es en este estado en el que yo soy –si me ejecuto aquí, donde ahora vivo. He asumido por fin que las cosas no tienen sentido… que ello me parece ahora lo conducente, eso es lo nuevo. Y estoy tranquilo. Resuelto. Hago las cosas que se tienen que hacer en estos días aquí y, por un lado, agradezco o me parece afortunado que hayas cosas que se tienen que hacer. Aunque no haya para qué hacerlas. Pienso que es candoroso o inocente o soberbiamente ingenuo que esperemos encontrar un ‘para esto’ aguardando en algún punto cualquiera.
Ahora, esta posición implica algunas consecuencias, sobre todo en el vínculo que existe entre el espíritu que soy y el cuerpo en el que ando por aquí. Sigue causándome un poco de morbo o de intriga mi reciente determinación por dormir lo menos posible. Es casi una inclinación inherente, una nueva tendencia en mi sangre y en mis pensamientos. Sé que antes me he dirigido hacia esta misma operación, no dormir. Pero los motivos eran muy distintos, o los había. Antes, había periodos en los que se realizaba en mí una culpa grande, asimilada de una forma purpúrea, por los días que pasaban sin que yo dejara en ellos algo de mí. Sumar a los acontecimientos uno que otro hito mío. Imagino un canal vertiginoso, una torrencial ardentía sesgando de un lado a otro lo que hay, mientras yo incorporo a su flujo mis excedentes como quien hinca las uñas en una carne esquiva, en un animal como un gamo veloz, las balas hechas de sí mismo. Así presuponía yo mi registro en la sucesión aparente. y el que no lo hiciera provocaba en mí pesar.
Yo identifico ahora dos cosas en esta realidad: la duración y la velocidad. Mi forma de acceso a la primera ha sido la intensidad. La exacerbación. Alguna vez escribí algo así como ‘convertir en sol la lluvia apresurando su precipitación hasta la incandescencia’: así he sido yo, en la zarza, y me he quemado. Ahora no me place vivir en llamas, porque lo que yo quería no era vivir en llamas: vivir en llamas ha sido un medio, pero no es el único: hay más. Ayer pensaba que lo mío siempre ha sido la poesía, y eso que pensé ayer llevo años pensándolo —y es verdad que la extraño mucho. Lo cierto es que ahora pienso, no con humildad sino con paz (como acertó mi amigo), que lo mío es la inteligencia. Vine aquí a ‘intelegir’ y, si fuera y volviera, volvería otra vez a la inteligencia. Y la poesía, la poesía de verdad, es un medio muy acertado para la inteligencia de todo esto. Por eso amo la poesía y es mía, y porque sé que lo que quiero (la inteligencia) no es un objeto, mientras que sí lo es todo lo que yo pueda querer, todo lo que yo puedo aprehender aquí con estas manos o este corazón o esta forma de desear: ello sí lo es. La poesía es un objeto para vivir la inteligencia y tiene la misma realidad que una batería accionando, por ejemplo, un reloj.
[Un sueño brutal del que he salido enfermo]
Me encontré con esta hoja de diario, de un sueño de 2008. Me llamó la atención:
Anoche tuve un sueño brutal del que parece que he salido enfermo. Fue muy devastador y se prolongó cuanto tiempo permanecí en cama. Me había acostado temprano –confieso que con rabia. Con una especie de maldición sobre cierta singularidad que, en el periodo de vigilia inmediatamente anterior, atribuía a ‘mi destino’. Dije para mí mismo algunas frases de soberbia, con toda seriedad (es decir: creía en lo que decía), como ‘Tampoco mi reino es de este mundo’, y recordé algunas certezas amargas que, en otro tiempo, han sido para mí definitivas y, casi, principios a la hora de moverme o tomar parte de esta realidad.
Había llegado a casa un poco tarde pero no permanecí mucho en pie, no más de 30 minutos después de mi arribo; enseguida, me tendí en la cama. Así que ‘dormí’ cerca de 10 horas (qué extraño en mí), periodo por el cual el sueño se mantuvo intacto. Eso, a pesar de las 6 o 7 interrupciones en que desperté sobresaltado con desesperación y angustia. Pero el sueño se reanudaba cada vez tras esas pausas y, aún por la primera parte de la tarde de hoy, he sentido su malestar gastándome todavía. De veras que me ha dolido mucho. Hasta hace unas horas, podría decir (más categóricamente) que me ha hecho mucho daño.
La orden o misión o sentencia que persistió todo el sueño, era: ‘Los niños quieren conocer el jardín’. No sé si esto era oído o asimilado por mí, pero yo tenía que cumplir eso –y lo hacía. No sé quiénes eran los niños, nunca los vi, no sé de qué estaban hechos. Pero estaban ahí y los sentía. Por la mañana, cuando quise explicarme quién o qué eran los niños, al momento de contarle a alguien más sobre el sueño, dije de este modo: ‘Eran criaturas de una sed feroz de absoluto, intempestiva, implacable’. (Antes, en otras situaciones, he aplicado la expresión ‘sed de absoluto’ para definir cierto rasgo de mi personalidad.) Yo estaba rodeado de ellos, de estos niños con unos caprichos titánicos; o más bien yo era la punta de lanza o la vanguardia de aquello sobre lo que se empeñaban: conocer el jardín.
Reparo ahora en cómo estoy contando esto. Conocer el jardín era un acto vivo que estaba delante de mí, una contingencia o una barrera, pero su materia no era abierta. Su substancia era la de un golpe paciente, un puño cerrado lleno de fuerza que aguardaba, al otro lado, a ese cuerpo en el que iba a madurar su potencia dolorosa, por ejemplo. No era un acceso conocer el jardín.
Porque conocer el jardín implicaba atravesar todas las moléculas de todas las flores que componían el jardín. Y eso pasó mientras duraba la noche. Para que los niños conocieran el jardín, había que pasar por planas y planas de fibra, que no cesaban. Tejidos, átomos. Por entre los tejidos y al interior de los tejidos mismos. Por los núcleos de cada uno de los pétalos.
[Marzo 04, 2008].
(De qué huye de la foto)
2008, mayo 23.— De niño odiaba las fotografías, no tanto que me las tomasen (el daño ya era irrevocable) como el hecho de que existiesen. Me parecía que estaban hechas para recordar, lo que significaba asumir con tanta naturaleza que ese momento grato y digno de la cámara también estaba sujeto a ser olvidado, superado por una acumulación eventual y garantizada de hechos desafines. También, más a fondo y quizá absurdo, implicaba que ese momento grato era algo especial, o sea un hecho aislado, casi dificilísimo de conseguir, y que también pasaría. Nunca podré concebir cuánto amé mientras fui niño en el niño que fui —y de qué forma tan natural (como si fuera lo mismo que respirar o abrir los ojos y ver)— cuánto amé la eternidad.
Una satisfacción ciega de
Desde que me subí al carro supe que adentro ya venía un fantasma, así que le di marcha y en silencio me dejé guiar. Paré en seco a mitad del baldío donde aguardé casi nada y sentí una satisfacción ciega de semáforos en verde, tras la que volví enhebrando hilos de llovizna en el cabello.